Después de la gran explosión a partir de la cual surgió el vasto universo en el que existimos, según la teoría del Big Bang, la materia, de la que todos nosotros estamos hechos, se encontraba en su estado atómico más simple.
A partir de aquel momento inicial, el incipiente cosmos comenzó a expandirse y a saturar el extenso vacío poblándolo de infinidad de átomos de hidrógeno; formados a partir de asociaciones casuales de partículas subatómicas primigenias como los quarks, los electrones y otras.
Instantes después de la gran explosión, los progenitores de la materia actual, es decir, los los átomos primitivos de hidrógeno dispersos, compuestos cada uno de ellos por un par simple de protón y electrón, comenzaron a acumularse en pequeños grumos aislados que crecieron exponencialmente hasta formar grandes depósitos de material que pronto se convirtieron en los precursores de las primeras estrellas.
Debida a la acumulación, y en consecuencia al tremendo sobrepeso de tan gran cantidad de materia depositada sobre aquellos cúmulos estelares, la presión y la temperatura comenzaron a aumentar en los núcleos de aquellas estrellas nuevas de forma exponencial, llegando a ser tan extremadamente altas (millones de toneladas y grados) que los átomos simples de hidrógeno comenzaron a fundirse entre ellos dando lugar a átomos de un material nuevo más elaborado: el helio; cuyos átomos están compuestos por dos protones, dos neutrones y dos electrones.
 |
| Átomo de helio |

De la unión de aquellos dos tipos de átomos; hidrógeno y helio, surgieron otros cada vez más complejos, como el litio, el berilio, el bromo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, etc. De esta forma fueron apareciendo sucesivamente todos los elementos químicos hoy conocidos por el hombre; representados ordenadamente, con sus propiedades y características, en la consabida tabla periódica.
Aquellas estrellas primigenias, surgidas hace ahora casi quince mil millones de años, se extinguieron con el tiempo o, dicho de otra forma “murieron”; como mueren todas las estrellas: explotando, y consiguientemente desperdigaron a lo largo y ancho del cosmos su materia estelar, la materia de la que estamos hechos todos los seres vivos: un sinfín de átomos de todos los elementos conocidos, los mismos que fraguaron (hace casi cinco mil millones de años) a nuestra estrella Sol y a sus ocho planetas, incluyendo a nuestra querida madre Tierra, e incluso a nosotros mismos.
 |
| ADN |
Y… hablando de átomos, dispersos por el cosmos, o en cúmulos estelares y planetarios:
- Cuando un átomo simple de fósforo se enlaza con cuatro átomos de oxígeno, se produce un ion con estructura tetraédrica, conocido como grupo fosfato.
 |
| grupo fosfato |
- Cuando cinco átomos de carbono se combinan con diez de hidrógeno y cinco de oxígeno, se forma algún tipo de isómero del grupo de las pentosas, como por ejemplo la ribosa, una aldopentosa que está presente en el ARN. Y, de ésta última, puede surgir de forma espontánea un glúcido insoluble, cuya disposición atómica da lugar a una molécula de un monosacárido (azúcar simple) muy especial, llamado desoxirribosa.
 |
| desoxirribosa |
- Finalmente, cuando multitud de grupos fosfato se unen alineándose longitudinalmente, se forma una larga cadena cuyos eslabones son dichos grupos fosfato y de cada uno de los cuales penderá una pentosa que, a su vez, debe unirse por su lado libre a una base nitrogenada; la que en su momento le será asignada por la instrucción correspondiente del instructor mensajero encargado de realizar las copias de la vida.
Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos. Existen tres tipos de ellas, pero nosotros sólo hablaremos de dos: las purinas y las pirimidinas.
A la primera clase pertenecen: la adenina, formada por cinco átomos de carbono, cinco de hidrógeno y cinco más de nitrógeno (C5 H5 N5) y la guanina, que es idéntica a la adenina pero con un átomo adicional de oxígeno (C5 H5 N5 O).
La segunda clase comprende: la timina, formada por quince átomos en total, cinco de carbono, seis de hidrógeno, dos de nitrógeno y dos de oxígeno (C5 H6 N2 O2), la citosina, de trece átomos: cuatro de carbono, cinco de hidrógeno, tres de nitrógeno y uno de oxígeno (C4 H5 N3 O), y el uracilo, con cuatro átomos de carbono, cuatro de hidrógeno, dos de nitrógeno y dos de oxígeno (4C 4H 2N 2O). (Adenina, guanina, timina y citosina, están presentes en las cadenas de ADN. En el ARN se sustituye la timina por uracilo).

De esta forma, la primitiva asociación espontánea de cuarenta átomos, (uno más si la base nitrogenada es la Guanina y uno menos si es la Citosina) que fueron horneados hace miles de millones de años en las entrañas de alguna de las innumerables estrellas que pueblan, o poblaron, el firmamento; átomos de elementos tan comunes como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, prodigiosamente reunidos en estructuras surgidas al azar en el pasado remoto, darán lugar a una organización más sorprendente aún y especialmente trascendental para la génesis de la vida; me estoy refiriendo al Nucleótido, (la pieza básica de la grandiosa molécula de ADN), que será utilizado como bit de información en el extenso código de instrucciones auto génicas que programan a cada célula para que se auto replique; e incluso, lo que aún es más milagroso, para que el organismo de la que es partícipe evolucione aprovechando esporádicos y escasísimos errores que se producen a veces en la copia del código, en beneficio propio y para perfeccionamiento y evolución de la especie de la que forma parte.
.jpg) |
| Estructura de un nucleótido |

Como ya hemos dicho, en el ADN, cada bit de información está contenido en un nucleótido, y tendrá un valor entre cuatro posibles en función de la base nitrogenada que ese nucleótido lleve aparejada; a efectos de comprender el código representaremos esos valores por las letras, A, C, G, T, (correspondientes a las iniciales de cada una de las B.N.), de forma que la larga cadena de ADN estará escrita, toda ella, utilizando solamente las referidas cuatro letras, colocadas unas al lado de las otras como si de una línea de texto interminable se tratase.
Pues bien el código, en esa extensa línea de texto, consiste en formar bytes de tres bit o, lo que es lo mismo, palabras de tres letras.
Sabemos que con cuatro letras diferentes, tomadas de tres en tres. se pueden formar sesenta y cuatro grupos distintos. A cada uno de esos grupos de tres letras le llamaremos “triplete” (si hablamos de ADN) o “codón” (si se trata del ARN).
Hay por tanto sesenta y cuatro codones posibles. El codón TAC es el codón de inicio, el que indica que en ese lugar comienza una frase, o instrucción de ADN, hay otros tres codones para representar el final de la secuencia, y el resto sirven para codificar cada uno de los veinte aminoácidos (Serina, Treonina, Cisteína, Asparagina, Glutamina, Tirosina, Glicina, Alanina, Valina, Leucina, Isoleucina, Metionina, Prolina, Fenilalanina,Triptófano , Ácido aspártico, Ácido glutámico, Lisina, Arginina e Histidina) cuya combinación da lugar a las proteínas.
Las proteínas son las biomoléculas más versátiles y diversas indispensables para la vida. Constituyen el ochenta por ciento de la materia viva de todas las células, además son imprescindibles para la génesis y el crecimiento del organismo por sus funciones biorreguladoras, ya que forman parte de las enzimas y de los anticuerpos.
Realizan una enorme cantidad de funciones diferentes, como la estructural (ej.: colágeno), inmunológica (anticuerpos), enzimática (Ej: sacarasa y pepsina), contráctil (actina y miosina). homeostática: colaboran en el mantenimiento del pH (ya que actúan como un tampón químico), transducción de señales (Ej: rodopsina), protectora o defensiva (Ej: trombina y fibrinógeno), etc, etc.
Las proteínas de todos los seres vivos están determinadas mayoritariamente por su genética , es decir, la información genética determina en gran medida qué proteínas tienen nuestras células, nuestros tejido y, por tanto, todo nuestro organismo.
Pero si esta codificación de la que hemos estado hablando nos parece sorprendente, aún lo es más el increíble sistema inventado por la naturaleza para preservar ese código especial que porta la citada cadena de nucleótidos.
Como cada una de las cuatro bases nitrogenadas (A,C,G,T) solo puede emparejarse con una de las otras en exclusiva, solo se pueden formar dos clases de parejas: la formada por la adenina al unirse con la timina, y viceversa (AT ó TA) y la de la citosina con la guanina (CG ó GC), sin embargo nunca pueden darse los emparejamientos AC, AG, TC, TG, CA, GA, CT ó GT.
Pues bien, en el ADN, no sólo existe la cadena de nucleótidos a la que hemos estado haciendo referencia hasta ahora, si no que para disponer de un sistema de seguridad y de corrección de posibles errores en el código, se forma otra cadena, idéntica a la primera, y ambas discurren paralelas y enrolladas entre sí en espiral, en una doble hélice formada por las dos hebras cuyos nucleótidos se enlazan, emparejándose de la única forma que pueden hacerlo, con sus parejas posibles; como explicamos anteriormente. De forma que, si se pierde o se destruye la base nitrogenada de un nucleótido cualquiera, es posible saber cual es el que se perdió, ya que a su nucleótido emparejado, el de la hebra paralela, sólo puede corresponderle una única pareja posible.

Cuando cada una de las células de un organismo vivo se replica, las células hijas, en las que se divide, han de llevar en su interior una copia perfecta de las instrucciones de su célula madre. Para crear esa copia perfecta, la doble hélice de la célula madre se va separando trasversalmente de forma progresiva mientras un mecanismo especial de copia llamado ARN, el mensajero, va recorriendo una tras otra las bases nitrogenadas de uno de los dos filamentos desenrollados, dando, a la vez, las instrucciones necesarias a los organelos de la célula encargados de la replicación para que, utilizando los encimas y proteínas, materiales dispersos en el interior del citoplasma, se lleve a cabo la clonación bidireccional, en sentidos opuestos, de las dos nuevas cadenas, copias complementarias de las que están siendo leídas, que abandonarán la célula de la que han sido copiadas para constituir, a partir de la mitosis, el material genético de las nuevas células hijas, que a su vez repetirán el proceso de copia y división, una y otra vez, hasta que la célula se degenere y sea necesaria su apoptosis, o hasta que el organismo sea destruido.
Cada una de las células que conforman nuestros cuerpos son descendientes especializados de nuestra primera célula, la que surgió de la especialísima unión de dos ancestros sexuales que, tras fusionarse, reunieron en la cromatina de su núcleo un magistral manual de montaje compuesto por cuarenta y seis gruesos volúmenes de instrucciones (cromosomas) repletos de fórmulas y largas instrucciones (genes), veintitrés tomos provenientes de la colección materna y otros tantos heredados de la biblioteca paterna.
Esas particulares y personalísimas recetas de vida (alelos), están registradas en más de veinte mil parejas de fórmulas magistrales (genes), escritas en páginas a doble cara numeradas (locus).
En el proceso de fabricación de proteínas, durante la replicación de las células, el ARN lee esas recetas descritas en cada alelo del gen seleccionado en su locus correspondiente. Si la fórmula anotada para el proceso de fabricación es la misma en ambos alelos, sin duda la pondrá en práctica, pero si en cada alelo encuentra una fórmula diferente, en ese caso elegirá y pondrá en práctica siempre, la que esté escrita en mayúsculas, por ser ésta la dominante.

De esa forma tan especial está escrito y se perpetúa, copia tras copia, el manual de fabricación de cada ser vivo que existe en la naturaleza.












.jpg)































.jpg)



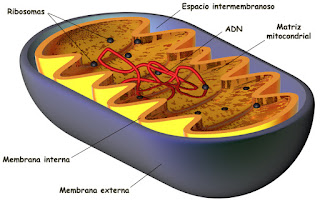
.jpg)
.jpg)





